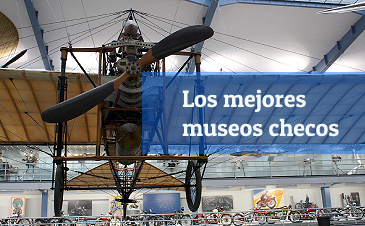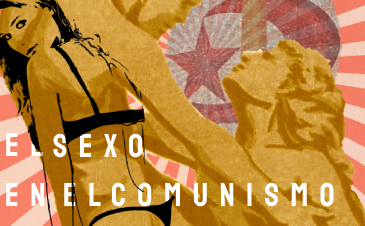Ricardo López Göttig, doctor en historia checa
En 2001 se doctoró en la Universidad Carolina de Praga con una investigación sobre la historia checoslovaca, aunque recién ahora pudo publicar un libro basado en su tesis doctoral. En esta entrevista, el argentino Ricardo López Göttig nos cuenta qué lo atrae de la historia checoslovaca, cómo cubrieron los medios de su país la Revolución de Terciopelo y por qué considera el realismo como una de las grandes virtudes checas.
El ensayo “Checoslovaquia. Una introducción a su historia” del autor argentino Ricardo López Göttig empieza, nada menos, que con un epígrafe de Václav Havel: “Que estos dilemas los tenga como checo en Chequia y no como argentino en Argentina, se relaciona con que cada uno está -como dice Švejk- en algún lugar y que Dios por algunas razones quiso que nos aflija el mundo aquí, y no en Argentina”. López Göttig confiesa que escribió su libro como excusa para difundir esa frase; y, más allá del chiste, se trata de una obra que culmina, con cierta demora, una etapa muy especial de su vida, durante la cual realizó un doctorado en la Universidad Carolina de Praga.
“Eso fue en 1996, ahí me postulé y una de las condiciones que ponían era que tenía que estudiar el checo y a mí me parecía más que obvio porque si uno va a vivir cuatro años en un país, obviamente tiene que conocer el idioma”.
“He vivido en una ciudad increíble como Praga, una ciudad a escala humana que disfruté muchísimo”.
De todas formas, recuerda que otras personas que quizás tenían ganas de postularse a esa misma beca terminaban renunciando a hacerlo, justamente, por no estar dispuestos a franquear la barrera del checo. A él, por el contrario, le parecía indispensable estudiarlo si su investigación iba a ser sobre historia checa, un tema que le empezó a interesar ya en el año 1989, cuando aún no había acceso a internet. Él estaba estudiando la carrera de Historia en Argentina y se enteró de que, del otro lado del mundo, se había originado una revolución contra el comunismo.
“Lo recuerdo como algo muy fragmentario, yo leía el diario en papel y no era mucho lo que podía ver en televisión porque, en ese momento, tampoco había grandes medios que cubrieran eso, pero sí lo recuerdo como una gran etapa de cambio y como un momento de incertidumbre, confusión y también optimismo porque en América Latina también veníamos de una ola de democratización, con lo cual esto que tenía que ver con Europa Oriental y Europa Central era como una ola de optimismo que recorría el mundo”.
La otra Europa
A partir de esa información que llegaba a cuentagotas, Ricardo López Göttig empezó a interesarse mucho en la figura de Václav Havel. Y recuerda, aún asombrado, que cuando en 1996 empezó a contar que, gracias a una beca, iba a estudiar a República Checa, muchos lo corregían pensando que el país seguía llamándose Checoslovaquia.
“Lo otro que me decían era: ‘¿Pero cómo? Si ahí están en guerra’ porque pensaban que era lo mismo que Yugoslavia, y no es lo mismo, es como si hubiera una guerra en Ecuador y creyeran que Argentina es lo mismo. Eso me molestaba mucho porque incluso venía de gente universitaria. O sea, había un desconocimiento total porque había gente que me decía: ‘Estás arruinando tu vida’, y fue muy gracioso porque, al año o al año y medio, me decían ‘qué bien que la hiciste, cómo la viste, eh’”.
Lo cierto es que Ricardo López Göttig estuvo en Praga realizando su doctorado entre febrero de 1997 y abril de 2001. Luego volvió en diciembre de ese mismo año para defender la tesis. Es decir que vivió en Chequia durante la última presidencia de su admirado Václav Havel y, de hecho, recuerda el entusiasmo que le inspiraba descubrir que aquellos jóvenes y estudiantes de la Revolución de Terciopelo, ya formaban parte de la élite política e intelectual.
“He vivido en una ciudad increíble como es Praga, una ciudad a escala humana, una ciudad que disfruté muchísimo: la música, el teatro. Lo recuerdo también como una etapa de mucha introspección porque tuve que dedicar muchas horas a estudiar pero, bueno, también uno se conoce a sí mismo porque se trata de un cambio importante, aunque es un tipo de migración diferente porque uno tiene un plazo y un objetivo a cumplir”.
Si bien le encantó la vida en Praga, asegura que siempre tuvo en claro que, al concluir los estudios, volvería a su país. Entre otros motivos porque se imaginaba que, de quedarse en Chequia, no iba a poder tener el mismo desarrollo académico que en Argentina.
El momento del libro
Además de haber impartido clases en muchas otras universidades de su país, en la actualidad Ricardo López Göttig es titular de la cátedra de Historia contemporánea en la Universidad de Belgrano y asegura que, cada vez que encuentra una ocasión, intenta hablarle a sus alumnos de historia checa. Lo interesante es que ahora puede respaldarse, además, en ese flamante libro que constituye una adaptación de su tesis doctoral.
“El libro era una cuenta pendiente de hace varios años y hay capítulos que hace más de diez años los escribí y, obviamente, los revisé una y otra vez y finalmente logré encontrar financiación porque la verdad es que no encontraba muchas posibilidades de que alguna editorial lo publicara y cuando encontré esa posibilidad dije que era el momento de sentarme, terminarlo, darle forma, unir todos los capítulos porque había muchos capítulos muy dispares”.
Hasta el momento, “Checoslovaquia. Una introducción a su historia” tuvo varias presentaciones, una de las cuales se llevó a cabo en la embajada checa en Buenos Aires y contó con la participación de Český Dům, la comunidad checa de la capital argentina. Además de dar cuenta de los distintos momentos de la rica historia checoslovaca, pasando por supuesto por la Revolución de Terciopelo, el ensayo de Ricardo López Göttig también tiene el mérito de transmitir el interés y la sorpresa que él mismo empezó a experimentar, desde muy joven, por la historia de un país no tan lejano como al principio le hacían creer.
“A mí lo que siempre me llamó mucho la atención de toda la historia checa es que los grandes próceres, por llamarlos de alguna forma, no son militares, son figuras civiles con una gran formación intelectual: Masaryk, Havel y tantos miembros de Carta 77, incluso si uno se remonta a Carlos IV, no era un líder militar sino más bien un constructor, el creador de la Universidad. Entonces, eso siempre me llamó muy bien la atención y traté de plasmar la idea de que eso que algunos llaman ‘la otra Europa’, que es un término que viene de un libro de Jacques Rupnik, comparte las raíces europeas y, a veces desde esta parte del mundo, se cree que, por hablar un idioma eslavo, no es parte de Europa, como si fuera otra cosa diferente. Y, en realidad, es tan parte de Europa y tiene tantas raíces como lo alemán, lo italiano o lo francés”.
La importancia de ser realista
“Siempre me llamó mucho la atención que los grandes próceres checos son figuras con una gran formación intelectual”.
Ricardo López Göttig está convencido, además, de que esos movimientos y episodios históricos tan trascendentales como los que originaron la República Checoslovaca o, más acá en el tiempo, la Revolución de Terciopelo, podrían servir, en algún punto, de referencia para muchos otros países, siempre y cuando se ponga un poco en tela de juicio esa postura tan extendida de creer que, en contextos geográficos e históricos distintos, nada puede funcionar. En su opinión, no se trata de imitar, sino, por el contrario, de adoptar algunos elementos positivos.
“Una de las cosas muy interesantes que encontré en la documentación del Foro Cívico, en el Instituto de Historia Contemporánea (Ústav pro soudobé dějiny), fue un gran realismo, la idea de que no había que inventar mucho, que había un pasado: la República Checoslovaca, un montón de vecinos que eran las democracias de Occidente y había que tomar ese modelo, aplicarlo y tratar de llegar a eso, un poco esa era la idea del slogan ‘volver a Europa’”.
En su opinión, ese mismo realismo que jamás buscaría inventar extravagancias ni pretender grandes utopías, podría funcionar como una especie de inspiración siempre y cuando exista cierto interés al respecto. En el caso puntual de Argentina, lo que él percibe es que está demasiado arraigada la ingenua idea de que se trata de un país excepcional, tanto en lo bueno como en lo malo. Y eso explicaría, entre otras cosas, la frustrante tendencia a empezar siempre desde cero.